Reseñas por María Paulinelli
En una nueva entrega de nuestro ciclo de reseñas, María Paulinelli se adentra en Los perejiles, los miedos y la revolución, de Fernando Reati y en Cuando la justicia se asoma a nuestra vida. Historias para reflexionar, de Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
Este año –2025– Eduvim nos sorprendió con dos textos que parodiaban similitudes en la referencialidad histórica a la que aludían… Sustentaban, paradójicamente, diferencias sustantivas en sus modalidades discursivas. Uno, de Fernando Reati, Los perejiles, los miedos y la revolución. Otro, de Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Cuando la justicia se asoma a nuestra vida. Historias para reflexionar.
Uno, emplazado en los 70 como espacio no resuelto… aún en construcción.
Otro, en la implementación de la democracia en los 80 como logro y afirmación de ese momento.
Uno, desde el testimonio que expresa una de las víctimas del autoritarismo del Estado y en su voz… a tantas otras.
Otro, desde el distanciamiento en una tercera persona que habla de “ese juez” y su protagonismo… frente al autoritarismo del Estado –también– pero centrado, ahora, en la Justicia.
Uno, desde el testimonio de quien enuncia, que se abre a otras, muchas voces… como posibilidad de mostrar la inhumanidad, pero asimismo, la coincidencia de denuncias… allá, entonces… hoy, también. De ahí, la primera persona y su protagonismo. Dice, recuerda, hace memoria. Toma la voz de otros, la transcribe, la cita, la comenta. Todo… desde la interpelación si fue posible… como fue que sucedió… si aún es necesario recordar para entender.
Otro, desde las historias que se narran y que cuentan experiencias que demuestran el distanciamiento en la implementación de una justicia que resulta autoritaria, obsoleta, inexplicable. Pero también, desde una referencialidad que significa la investigación, el apuntalamiento del conocimiento y de la racionalidad como sustento de la gobernabilidad y de la equidad.
Uno, desde la incerteza, la memoria, el dolor de lo irresuelto.
Otro, desde la certeza de los cambios necesarios, propuestos, conseguidos… En esa referencialidad de los contextos, situaciones, datos, acontecimientos.
Uno, desde la inmovilidad de lo perdido, lo deseado, lo aún soñado…
Otro, desde la reflexión imprescindible sobre esos diez relatos que se asoman a la vida.
Uno y otro. Nuestro país. Este. En dos momentos históricos diferentes… a pesar de continuarse.
Uno, el Terrorismo de Estado, la negación de la libertad y la República. Otro, la Democracia como proyecto y como afirmación de la República. Uno, que se hizo de sueños, utopías, con la revolución a la vuelta de la esquina… porque se creía que estaba en todas partes.
Otro, con la sabiduría que da el compromiso concreto en situaciones posibles de transformar y cambiar desde hechos reales, existentes.
Y entonces… en este ir y venir que inicia la lectura, los invito a mirar cada uno de los textos… para atisbar, reconocer las posibilidades que tiene la escritura cuando habla de la Historia, sus tiempos y sus hombres.
Ambos, desde la singularidad que asume la palabra, cuando significa un compromiso con el mundo y con la vida.
Cuando creíamos que todo se podía
Fernando Reati escribe Los perejiles, los miedos y la revolución. Una adecuación entre los distintos elementos del libro, nos propone la transparencia de una escritura que revisa la memoria desde los testimonios del autor y de otros más.
La imagen de la tapa, remite a la carencia de libertad en esas rejas que cierran la ventana desde donde se mira el mundo. Un mundo resumido en árboles, plantas y un edificio con ventanas, todas enrejadas. El nombre del autor y el título. Nada más.
La contratapa, resume el contenido. Enuncia unas preguntas. Esa interpelación que recorre subrepticiamente, y otras no tanto, todo el libro. “¿Qué significa haber militado sin ser protagonista de los grandes relatos? ¿Qué huellas deja en un cuerpo la represión y el miedo cotidianos?” Después la síntesis de los enunciados.
La primera solapa informa de la biografía y producción intelectual del autor. La otra solapa nombra las autoridades de la UNVM.
Ningún otro recurso.
El texto está ordenado obsesivamente en su estructura y en las citas que convalidan y ratifican su testimonio. De ahí, ese cuidado en la inclusión de elementos discursivos que proponen la legitimidad del carácter testimonial, asentado en constantes apelaciones a la memoria como sustrato indispensable para la reconstrucción de la Historia y sus sucesos. Pero además, los recursos empleados para la comprensión de los enunciados, proponen una lectura lo más diáfana posible.
Agradecimientos, abre el libro. “A quienes me prestaron su generoso consejo en varias etapas de la redacción de este libro”. También a Eduvim por la publicación de un tema “tan lleno de aristas y zonas oscuras.” En la página siguiente, –sin título– Reati en este fragmento, señala la presencia en “las revoluciones de perejiles y de miedos, de perejiles con miedo.” Afirma su condición de perejil. “En los años 70 yo fui un perejil. Luché por la revolución…” Enuncia entonces, el sentido de la escritura del texto. “Esta es la historia de algunos de mis miedos en un tiempo ya lejano que rememoro para exorcizar los viejos fantasmas.” El fragmento siguiente, informa sobre los significados de las tres palabras del título: Perejil, miedo y revolución. Lo hace desde todas las posibles fuentes. Diccionarios, habla popular, sinónimos, usos cotidianos. De esta manera, reitera el enunciado del fragmento anterior, pero profundiza ahora, las distintas significaciones de estos términos centrales en los enunciados.
La estructura del texto propiamente dicho se inicia con Palabras preliminares. Allí, enuncia la problemática a desarrollar. Una primera persona, relata su experiencia de vida en los 70 al mismo tiempo que revisa las distintas publicaciones existentes. Concluye con la definición del texto: “He aquí mis memorias tentativas, defectuosas e inevitablemente subjetivas de una época de perejiles, de miedos y revolución.”
Se inicia, entonces, el relato de su militancia y represión en los 70. En la organización de tres bloques, Antes, Durante y Después, conformados por capítulos titulados. Relata no solo su singular historia, sino que agrega otras historias similares, a las que se suman testimonios y citas de textos. Una permanente remisión a la memoria desde el presente –desde el cual se escribe– permite aprehender la irresolución del conflicto. Lo aleatorio, lo indefinido, los incomprensible, le quita transparencia a la visión resultante. Resulta así, compatible con lo enunciado en las Palabras Preliminares.
Un final que no termina, reitera la memoria presente, no exenta del dolor por lo vivido. Una revisión de las posturas ideológicas frente a dicha problemática, le permite enunciar: “Llego al final de este escrito-confesión y vuelvo a un viejo debate: ¿Hubo un demonio o dos?” Finalmente, sus palabras resumen: … “no fuimos héroes ni demonios, sino apenas, seres humanos enfrentados a nuestra imperfecta condición”.
Un texto valioso como testimonio de aquel entonces. Presente hoy, en la memoria que recupera intentando, la transparencia imprescindible… que aún no llega, acobardada, acechada, oscurecida por las incomprensiones y asperezas.
Un aporte necesario. Imprescindible.
La racionalidad de lo posible y necesario
Miguel Angel Rodríguez Villafañe, escribe Cuando la Justicia se asoma… Un título que se completa ya en el texto.: a nuestra vida. Un subtítulo enuncia los modos discursivos. Historias para reflexionar.
La imagen de un bar nos introduce en el texto desde la imagen de la tapa. Y digo así, porque en esta sociedad moderna, las historias se desperdigan en las mesas de los bares. Y al desperdigarse, proponen no solo su difusión, sino su comentario, la reflexión indispensable. Un acierto en ese asomarse a la vida, como propone el título.
La contratapa, –de Viviana Aguirre– resume las significaciones del texto. …“presenta en este trabajo un manojo de historias de tonalidad cotidiana que han sido atravesadas de algún modo por la fibra de la justicia”. Enuncia los recursos empleados: “Conmueve la mención de estilos de vida y detalles costumbristas de algunos lugares del interior de Córdoba recreados desde un profundo y entrañable conocimiento; haciendo uso de expresiones literarias y juegos de palabras, que, a puro corazón nos presentan historias que sorprenden y conmueven en una narración amena y ocurrente.”
Se define una implícita invitación al lector para que reflexione la posibilidad de “encontrar el mejor camino”. Un fragmento valioso por la síntesis que supone su enunciado. La primera solapa, resume la biografía del autor. La segunda solapa nombra las autoridades de la UNVM.
El texto se inicia con Palabras Preliminares. Enuncia las posibilidades del desarrollo de situaciones diversas en la relevancia que resultan del funcionamiento de la Justicia. Resume su actividad como Juez federal de Córdoba en un contexto de recuperación y afirmación de la democracia. Esta relevante experiencia lo indujo a escribir este libro. Dice así: “Ahora con setenta y tres años, decido escribir para el recuerdo y la memoria de las nuevas generaciones crónicas de historias simples de vida y su encuentro con la justicia para que, desde hechos sencillos y la perspectiva de la ley vigente en esos momentos, podamos hallar caminos superadores para meditarlos.” Es decir, la memoria como reducto al cual se vuelve para construir otra memoria que permita la reflexión y la transformación necesaria para una justicia mejor.
Explicita los enunciados y su modalidad discursiva. “En las diez historias de la obra, enmarcadas entre 1984 y 1990, la justicia se asomó directa o indirectamente al patio interior de sus protagonistas, a su vida, a sus cosas.” Señala entonces, los procedimientos: “En ellas desarrollo en versión libre cada caso y un final en lo jurídico”. Explica la conformación de ese mundo posible que configura cada relato: “Los nombres propios de quienes aparecen como protagonistas son ficticios, como alguna localización de los hechos y presupuestos motivadores, con excepciones evidentes, pero son reales las referencias, comentarios y aspectos que se mencionan en las historias, lo que utilizo con el fin de nutrir el paisaje de cada relato y sus efectos”. Incluye finalmente, un poema: Como el árbol, de su autoría, donde
metaforiza su desempeño como juez: “Cuando juez quise, como el árbol, / vivir de la luz que da lo alto/ y traté de que mis raíces se nutrieran/ de la tierra y el agua bien profunda.” Finaliza enunciando su compromiso como miembro de la Justicia: “ Y ojalá que, desde mi leña o semilla,/ arda el fuego y nazca nueva/ una Paz que sólo Dios/ reserva como fruto en la Justicia.“
La estructura discursiva se continúa con el Prólogo escrito por María Teresa Andruetto. Titula Aquí el ritmo del mundo que pasa. Puntualiza, acertadamente, la pertenencia del texto al mundo de los humanos. Una pertenencia que ratifica con la transcripción del poema de León Felipe.
Y entonces, entramos en ese mundo posible que ha creado Rodríguez Villafañe. Diez relatos. Diez relatos que se abren y se cierran en la singularidad que resulta cada mundo posible. Un narrador en tercera persona, cuenta la historia desde el distanciamiento que supone la mirada que observa. También, desde la omnisciencia de ordenar los distintos fragmentos que mezclan la historia que se narra con la información que explica, informa y muestra el contexto, las vinculaciones posibles que ameritan otros datos. Asimismo, el cierre con la transcripción de fragmentos jurídicos que enfatizan el desenlace de un juez comprometido.
Historias, simples, cotidianas, de gente común, intrascendente, nos asombran, nos sacuden y posibilitan al juez, -así se lo identifica- ejercer su función desde un compromiso real, concreto, que suprime la obsolescencia, la inequidad, la injusticia. De ahí, el compromiso que supone cada cuento. Un compromiso que debe ejercerse desde la magistratura en el desempeño permanente… en democracia. Y así pasan ciudadanos de todo tipo. Soldados, mujeres trabajadoras, gitanos, posibles estudiantes… y muchos otros. Todos componen un fresco inusitado de la sociedad argentina en un momento que la democracia se asentaba… y donde la Justicia debía ejercerse adecuadamente. Una prosa fluida, que conmueve y al mismo tiempo, posibilita asomarse a la vida que tuvimos y que aún tenemos. De ahí, el valor incalculable que el texto significa: como propuesta reflexiva. Como espejo que refracta y nos muestra en la urgencia de comprometernos en todos los espacios de la sociedad que conformamos.
Les confieso: ¡Aprendí tanto de quienes somos!
Y llego al final. Imposible no leer ambos textos, en la singularidad que tiene cada uno. En las significaciones que adquieren las miradas sobre momentos de la Historia… que es la nuestra.
En la valentía de esa escritura que contienen.
Gracias, Fernando Reati.
Gracias, Miguel Rodríguez Villafañe.
Hasta más vernos,
María

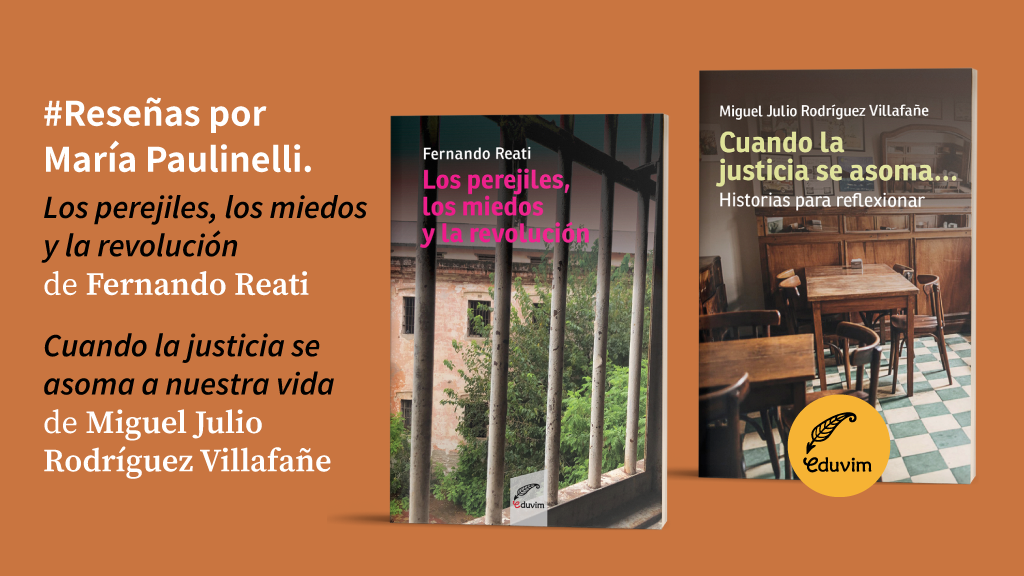

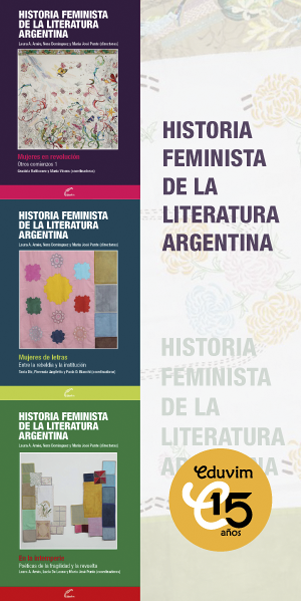
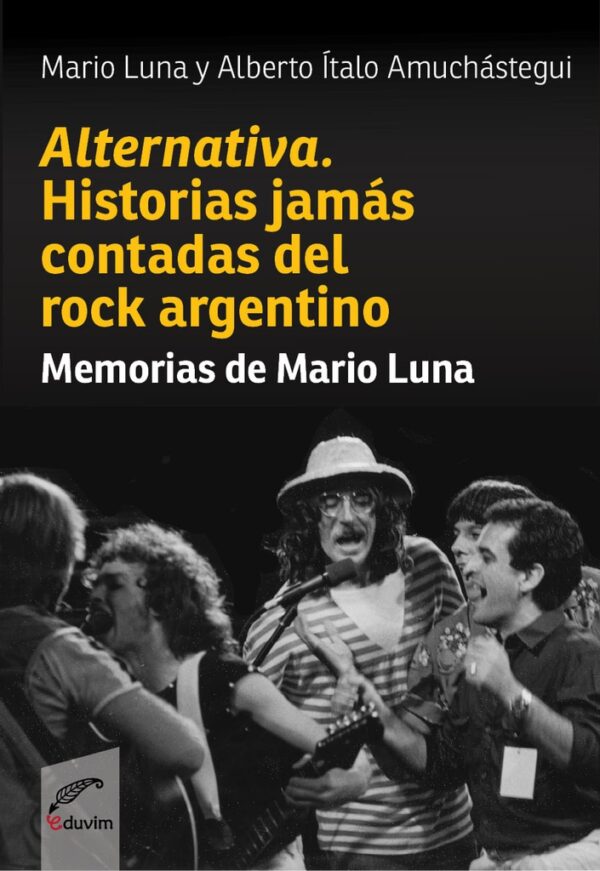

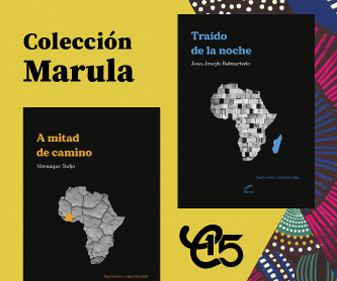
Deja una respuesta